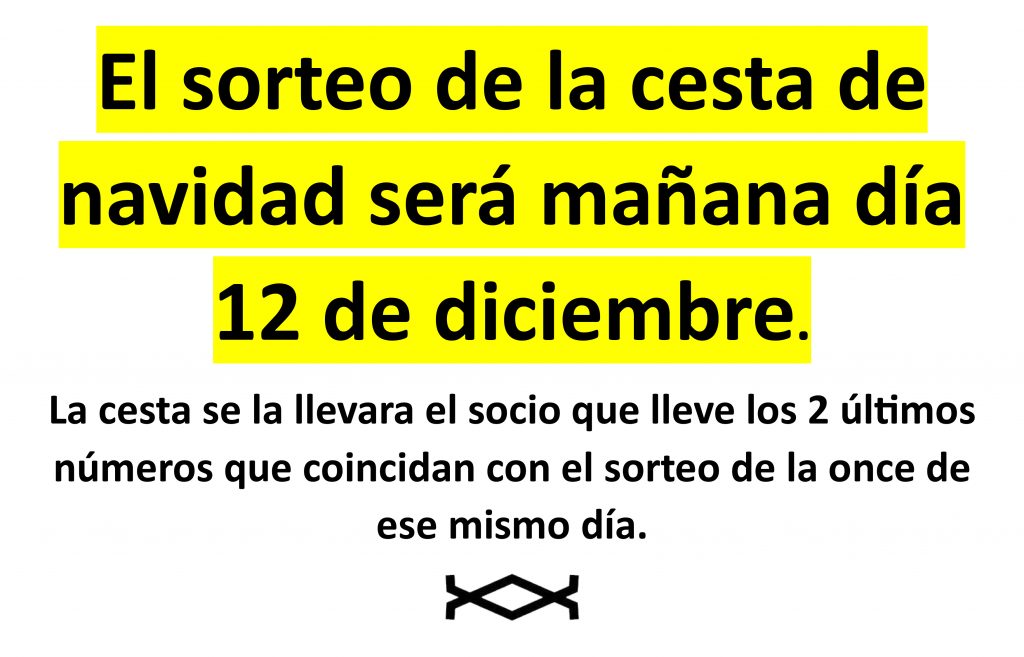
SUERTE A TOD@S
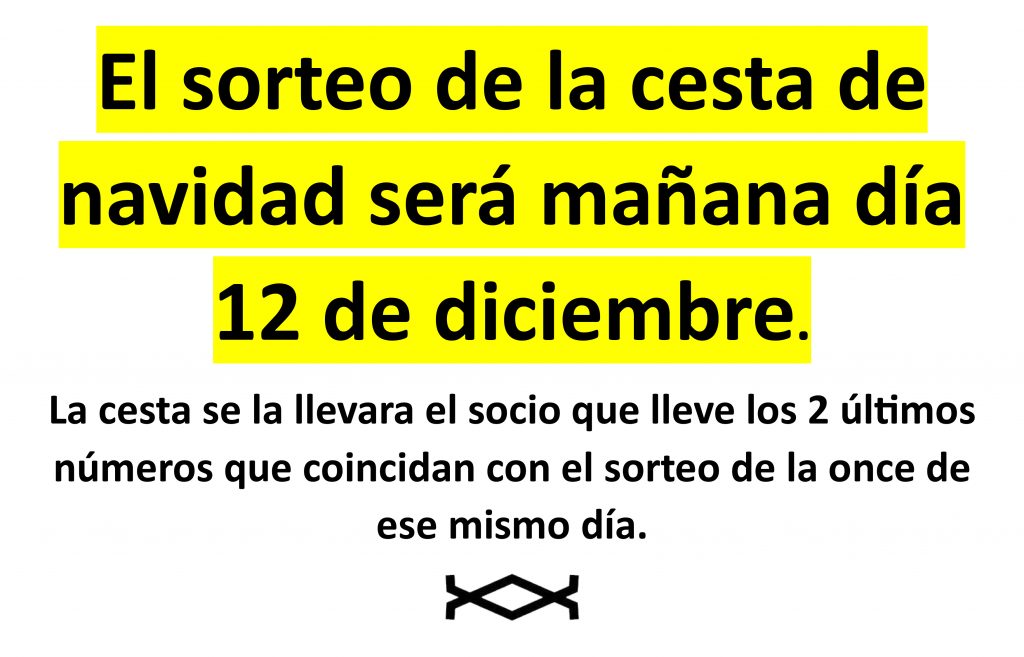
SUERTE A TOD@S

En nuestro post de hoy te enseñaremos a hacer un pequeño aeroclonador casero.
Es muy sencillo de hacer y práctico, ya que en muy pocos días conseguiremos unos esquejes con una buena cantidad de raíces, listos para comenzar su andadura en cualquier tipo de sustrato. Y decimos pequeño porque será para unos 5 esquejes. Pero si cualquiera quiere hacerlo para muchos más, simplemente se deben multiplicar las medidas.
Para crear nuestro aeroclonador casero lo primero es contar su funcionamiento y profundizar algo más en los materiales.
Los tuppers pueden ser de unas medidas aproximadas de 15×15 cm, y unos 10 cm de profundidad. Uno servirá de contenedor y el otro de cúpula.
Tanto la bomba de aire, como el tubo atóxico, como la pierda difusora, los encontraremos en cualquier establecimiento de acuarofilia. Muchos modelos de bombas ya incluyen tubo atóxico y piedra difusora.
Tampoco será complicado encontrarlos en cualquier Grow Shop, ya que se emplean para sistemas hidropónicos o el aireado del agua en un depósito de riego. Serviría la de menor caudal y todo el conjunto no superaría los 10-12 euros.
En cuanto al porexpán, lo usaremos en lugar de los neoprenos típicos de este tipo de clonadores. Necesitaremos una plancha pequeña, que tenga sobre 1-1,5 cm de grosor.

Y en cuanto a la herramienta, necesitaremos un cúter o cuchillo muy afilado (si tienes un taladro y brocas de metal tardarás mucho menos) y una lija o lima.
Con todo lo necesario, comenzamos cogiendo una de las dos tapas de los tuppers y marcaremos 5 círculos de unos 4-5 cm de diámetro.
La mejor disposición en este caso serían 4 en las esquinas (sin irse mucho al borde de la tapa), y otro en el centro. Como el 5 de un dado, para que quede claro.
Con el cúter o cuchillo, y con mucho cuidado, recorta los 5 círculos. Si tienes un taladro, simplemente perfila con una broca la circunferencia y repasa con el cuchillo después.
Haz también un pequeño agujero en un lateral de la tapa para pasar el tubo atóxico. Usa una broca del mismo diámetro que el del tubo para que al pasarlo no queden holguras y se mueva.
Y cuando hayamos terminado, con una lima o papel de lija, repasamos los bordes para que queden bien lisos y no dañen los collarines de porexpán que haremos a continuación.
Corta 5 círculos de porexpán de un diámetro un poco mayor que los orificios que hayas hacho en la tapa. Cada uno de estos collarines improvisados, lo debemos introducir en los orificios de la tapa.

Para que sea más sencillo introducirlos y extraerlos, por todo el borde de cada collarín recorta un poco en diagonal con un cuchillo para que haga un poco de cuña.
Por la parte inferior debe entrar por el orificio hasta hacer tope en la mitad del collarín aproximadamente. Por ejemplo, si los orificios de la tapa son de 5cm, la parte superior del collarín que sea de 5,5 cm y la inferior de 4,5 cm.
Después, haz un corte desde un lateral de cada collarín hasta el centro. Por esta ranura se desliza el cuello del esqueje para que quede firmemente sujeto.
Lo siguiente será añadir agua al tupper que funcionará de depósito. Con unos 3-4 cm de agua será suficiente. Después pasa el tubo atóxico por el pequeño orificio que hemos hecho y coloca la piedra difusora.
Debería quedar reposando en el fondo y en el centro del tupper. A continuación pon la tapa perforada sobre el tupper, conecta la bomba de aire y comprueba que todo funciona bien.
Ya solo nos queda introducir un esqueje en cada collarín e introducirlos en cada uno de los orificios. El tallo de los esquejes debería quedar una distancia del agua al tallo del esqueje de unos 2-4cm.
Al encender la bomba de aire, la piedra difusora comenzará a expulsar cientos de burbujas que al romper en la superficie de agua, salpicará con pequeñas gotas de agua los tallos de los esquejes, manteniéndolos siempre mojados.
Para terminar nuestro aeroclonador, con el otro tupper improvisaremos una cúpula que consiga mantener una alta humedad, muy importante en los primeros días.
En cuanto veamos que las raíces de los esquejes comienzan a brotar, ya podemos pasarlos al sustrato, sea tierra, fibra de coco o cualquier medio hidropónico.

Retira cada collarín de la tapa, y con cuidado rómpelo o córtalo sin dañar las raíces. Será muy sencillo dada la fragilidad del material que hemos empleado para hacerlo.
Si deseamos hacer un aeroclonador casero más grande, simplemente usaremos tuppers de mayor tamaño en los que podamos introducir muchos collarines.
También una bomba de aire un poco más potente, más piedras difusoras y piezas en Y necesarias para dividir la salida del aire de la bomba por diferentes tubos atóxicos.
Un aeroclonador para 20 o 40 esquejes nos podría costar tranquilamente de 100 a 140 euros en un Grow Shop. Y en este aeroclonador casero de un tamaño similar lo harás por unos 15-20 euros. Hemos visto en nuestros foros cultivadores que lo han hecho y los resultados son siempre satisfactorios. Además, si hiciese falta, también podemos instalar un pequeño termocalentador de acuario para mantener la temperatura del agua óptima.
Algunas personas se han preguntado alguna vez ¿Cómo puede el cannabis ayudar a los pacientes con cáncer? En este post arrojamos un poco de luz.
El cannabis, una planta con una larga historia de uso medicinal, ha llamado recientemente la atención por su potencial en el tratamiento del cáncer. A medida que los investigadores profundizan en las propiedades del cannabis y sus compuestos activos, conocidos como cannabinoides, descubren posibilidades intrigantes para ayudar a los pacientes con cáncer.
Desde el control del dolor y la estimulación del apetito hasta el alivio de los síntomas de ansiedad y depresión, el cannabis puede ofrecer diversos beneficios a lo largo del proceso de atención del cáncer. Exploramos el papel potencial del cannabis en el tratamiento del cáncer, examinando sus efectos sobre el dolor, las náuseas, la pérdida del apetito, la salud mental, el crecimiento del cáncer y la metástasis.
El cannabis se ha utilizado con fines medicinales durante miles de años y el primer uso registrado se remonta a la antigua China. A lo largo de la historia, ha sido reconocido por sus posibles beneficios terapéuticos en el tratamiento de diversas dolencias, como el dolor, la inflamación y las náuseas. En los últimos años, ha habido un interés creciente en explorar el papel del cannabis en el tratamiento del cáncer.
La investigación científica ha arrojado luz sobre las posibles propiedades anticancerígenas del cannabis. La planta contiene compuestos conocidos como cannabinoides, que interactúan con el sistema endocannabinoide del cuerpo para producir diversos efectos. Algunos cannabinoides, como el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD), se han mostrado prometedores a la hora de inhibir el crecimiento de células cancerosas y promover su muerte. Estos hallazgos han despertado el interés en el uso del cannabis como terapia complementaria para pacientes con cáncer.

En estudios preclínicos se ha descubierto que los cannabinoides ejercen efectos antitumorales, lo que significa que pueden ayudar a inhibir el crecimiento y la propagación de las células cancerosas. Las investigaciones sugieren que los cannabinoides pueden interferir con diversas vías celulares implicadas en el desarrollo del cáncer, como la proliferación celular, la angiogénesis y la metástasis.
Además, se ha demostrado que los cannabinoides inducen la apoptosis, que es la muerte celular programada, específicamente en las células cancerosas, sin afectar a las células sanas.
Aunque los cannabinoides reciben la mayor atención, el cannabis contiene otros compuestos que pueden contribuir a sus posibles beneficios para los pacientes con cáncer.
Los terpenos, por ejemplo, son compuestos aromáticos que se encuentran en el cannabis y que no sólo dan a la planta su olor distintivo sino que también pueden tener efectos terapéuticos. Algunos terpenos han mostrado propiedades antiinflamatorias y analgésicas, lo que los hace potencialmente útiles para controlar los síntomas relacionados con el cáncer.
El dolor es un síntoma común que experimentan los pacientes con cáncer y es posible que los analgésicos convencionales no siempre proporcionen un alivio adecuado.
Los cannabinoides han demostrado propiedades analgésicas, lo que significa que pueden ayudar a aliviar el dolor. Interactúan con los receptores cannabinoides del sistema nervioso central para modular las vías de señalización del dolor. Esta interacción puede dar como resultado una percepción reducida del dolor y una mejor calidad de vida de los pacientes.
Una ventaja del uso de cannabis para controlar el dolor es su potencial para evitar los efectos secundarios asociados con los analgésicos tradicionales, como los opioides. A diferencia de los opioides, los cannabinoides tienen un menor riesgo de dependencia y sobredosis.
Además, el cannabis puede ser una alternativa viable para los pacientes que no responden o no toleran los analgésicos tradicionales. Sin embargo, es importante que los pacientes consulten con sus proveedores de atención médica para determinar el enfoque de manejo del dolor más adecuado.

Los pacientes con cáncer, especialmente los que reciben quimioterapia, experimentan con frecuencia náuseas y vómitos. Los cannabinoides, como el THC, son reconocidos desde hace mucho tiempo por sus propiedades antieméticas, lo que significa que pueden ayudar a reducir las náuseas y los vómitos. Al interactuar con los receptores cannabinoides en el cerebro y el tracto gastrointestinal, el THC puede modular la respuesta emética del cuerpo y brindar alivio a los pacientes.
El cáncer y sus tratamientos pueden provocar pérdida de apetito, lo que resulta en pérdida de peso y desnutrición. Se ha descubierto que el cannabis estimula el apetito mediante la activación de receptores cannabinoides en los centros reguladores del apetito del cerebro.
El THC, en particular, se ha mostrado prometedor a la hora de aumentar la ingesta de alimentos y mejorar el deseo de comer. Este beneficio potencial puede ser crucial para ayudar a los pacientes a mantener su estado nutricional durante el tratamiento del cáncer.
En conclusión, el cannabis tiene el potencial de ofrecer a los pacientes con cáncer diversos beneficios, incluidos efectos antitumorales, alivio del dolor, propiedades contra las náuseas y estimulación del apetito. Sin embargo, es importante que los pacientes hablen sobre el uso de cannabis con sus proveedores de atención médica, ya que su eficacia y seguridad pueden variar según las circunstancias individuales.
Con la investigación en curso y los avances en la comprensión del cannabis, se continúa explorando y perfeccionando su papel en el tratamiento del cáncer.

El cáncer puede pasar factura no sólo al cuerpo sino también a la mente. La ansiedad y la depresión son comunes en los pacientes con cáncer y encontrar formas efectivas de controlar estas afecciones es crucial para el bienestar general. Sorprendentemente, el cannabis se ha convertido en un aliado potencial para ayudar a los pacientes con cáncer a afrontar la ansiedad y la depresión.
La ansiedad puede ser debilitante, pero algunas investigaciones sugieren que ciertos cannabinoides que se encuentran en el cannabis pueden tener propiedades ansiolíticas, lo que significa que pueden ayudar a reducir la ansiedad. Se ha demostrado que el THC, el componente psicoactivo del cannabis, activa receptores en el cerebro que participan en la regulación de la ansiedad, lo que produce un efecto calmante en algunas personas. Además, el CBD, otro compuesto del cannabis, se ha mostrado prometedor para reducir la ansiedad y promover la relajación sin los efectos psicoactivos.
La depresión es otro desafío al que se enfrentan los pacientes con cáncer y encontrar tratamientos eficaces puede ser una tarea difícil. Los estudios preliminares han indicado que el cannabis puede tener propiedades antidepresivas. Se ha descubierto que ciertos cannabinoides, como el CBD, interactúan con los receptores de serotonina en el cerebro, que participan en la regulación del estado de ánimo. Al modular estos receptores, el cannabis puede ayudar a aliviar los síntomas depresivos en algunas personas.
Sin embargo, se necesita más investigación para comprender completamente la eficacia y seguridad del cannabis como antidepresivo.
Al igual que con cualquier intervención médica, es fundamental considerar la seguridad, los riesgos y las posibles interacciones del cannabis cuando se usa en combinación con otros tratamientos o medicamentos contra el cáncer.

Aunque el cannabis generalmente se considera seguro, puede tener efectos secundarios. Estos pueden incluir sequedad de boca, mareos, problemas de coordinación y cambios en el apetito. También es importante tener en cuenta que los efectos psicoactivos del THC pueden no ser adecuados para todos, especialmente para aquellos con problemas de salud mental preexistentes.
Además, los efectos a largo plazo del consumo de cannabis en pacientes con cáncer aún no se comprenden completamente y se debe tener precaución.
El cannabis puede interactuar con otros tratamientos y medicamentos contra el cáncer, afectando potencialmente su eficacia o provocando efectos secundarios no deseados. Es esencial que los pacientes con cáncer consulten con sus proveedores de atención médica antes de incorporar el cannabis a sus planes de tratamiento.
Los profesionales médicos pueden brindar orientación sobre posibles interacciones y ayudar a los pacientes a tomar decisiones informadas.
Si bien el cannabis se muestra prometedor para ayudar a los pacientes con cáncer a controlar la ansiedad, la depresión y potencialmente afectar el crecimiento tumoral y la metástasis, se necesita más investigación para comprender completamente sus beneficios, riesgos e interacciones con otros tratamientos contra el cáncer.
También, mas investigación para comprender completamente sus mecanismos y eficacia, aunque los primeros hallazgos sugieren que el cannabis puede desempeñar un papel valioso en el manejo del dolor, aliviando las náuseas y la pérdida del apetito y abordando los desafíos de salud mental.
A medida que continúan la exploración científica y los ensayos clínicos, el futuro presenta un gran potencial para desbloquear todo el potencial terapéutico del cannabis en el tratamiento del cáncer, brindando a los pacientes opciones adicionales para mejorar su calidad de vida.
Hasta entonces, se recomienda a los pacientes con cáncer que trabajen en estrecha colaboración con sus equipos de atención médica para tomar decisiones informadas sobre la incorporación del cannabis a sus planes de tratamiento.

Si bien el cannabis muestra potencial en varios aspectos de la atención del cáncer, es importante señalar que no se considera una cura para el cáncer. Las investigaciones actuales sugieren que el cannabis puede ayudar a aliviar los síntomas, controlar los efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer y potencialmente inhibir el crecimiento de tumores. Sin embargo, se necesitan más estudios para comprender completamente los efectos del cannabis en los diferentes tipos de cáncer y su impacto a largo plazo en la progresión de la enfermedad.
El uso de cannabis junto con otros tratamientos contra el cáncer debe abordarse con precaución y bajo la supervisión de un profesional sanitario. El cannabis puede interactuar con ciertos medicamentos contra el cáncer, afectando potencialmente su eficacia o provocando efectos adversos. Es esencial consultar con su oncólogo o equipo de atención médica para garantizar la integración segura y adecuada del cannabis en su plan de tratamiento.

Como cualquier medicamento, el cannabis puede tener efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes incluyen somnolencia, mareos, sequedad de boca y cambios de humor o apetito. Además, el cannabis puede tener efectos psicoactivos debido a su contenido de THC, que puede provocar euforia o deterioro cognitivo. Como la reacción de cada persona al cannabis puede variar, es fundamental discutir los posibles efectos secundarios con su proveedor de atención médica.
La legalidad del cannabis varía según el país y la jurisdicción. En algunos lugares, el cannabis medicinal es legal, lo que permite a los pacientes con cáncer acceder a él con receta de un profesional de la salud. Sin embargo, es esencial investigar y comprender las leyes de su ubicación específica. Si el cannabis medicinal no es legal en su área, puede explorar opciones alternativas o participar en ensayos clínicos que investiguen el uso del cannabis en la atención del cáncer.

¿El consumo de marihuana te brinda intensos niveles de energía, mientras que en otras ocasiones te genera una sensación de flojera? Conoce qué dicen los estudios sobre cómo afecta la marihuana a la motivación.
El cannabis es una droga psicoactiva comúnmente utilizada con fines recreativos y medicinales. Mientras que mucha gente asegura que ayuda a mejorar la creatividad y preparar la mente para actividades que requieren concentración, existen también opiniones contrarias que afirman que el cannabis puede ocasionar lo que se conoce como síndrome de desmotivación.
Pero ¿es cierto que la marihuana aumenta la motivación o en realidad la disminuye? La respuesta no es tan sencilla como podría pensarse, ya que diferentes estudios e investigaciones han arrojado resultados diversos. A continuación, reunimos los datos principales al respecto.
La creencia de que la marihuana reduce la motivación se puede remontar a los años 1960 y 1970. Durante este tiempo, América del Norte registró un aumento en el consumo de cannabis, y muchos estudios iniciales afirmaron que el uso de la marihuana podría dar lugar a la pereza crónica.
En 1972, los científicos se acercaron al término síndrome de desmotivación para describir la pérdida de deseo de trabajar, socializar y alcanzar el éxito en la vida y comúnmente visto en los consumidores de marihuana, quienes fueron descritos como apáticos, letárgicos, y desacoplados.
Esta teoría ya ha sido puesta en duda debido a que, hoy en día, hay poca evidencia para apoyar la idea de que la marihuana sea la principal causa del síndrome de desmotivación. Las evidencias que se tienen son de mala calidad: observacionales, y con pequeñas muestras para apoyar correctamente las teorías.
Por ejemplo, Lynskey y Salón citan varios estudios que encuentran que el uso de marihuana se correlaciona con un menor nivel educativo, los consumidores más frecuente de cannabis suelen tener los grados escolares más bajos, tasas más altas de saltarse las clases, y menos satisfacción con la escuela.
Sin embargo, esto podría deberse a otros factores, tanto sociales como de predisposición biológica. Un estudio realizado en 1995 encontró la motivación significativamente menor en los consumidores de marihuana con depresión y argumentó que era directamente la depresión, no la marihuana, lo que causaba los problemas de motivación y es también un factor de riesgo cuando se habla de dependencia a las drogas.
Muchos estudios realizados a los usuarios de marihuana no han revelado deficiencias en la motivación en absoluto. Por ejemplo, un estudio realizado en 2006 con cerca de 500 participantes encontró que las personas que usaron marihuana al día tenían los mismos niveles de motivación como las no usuarias.
Ni el uso ocasional ni el uso intensivo de marihuana por parte de los adolescentes se asocia con una menor motivación, según los datos clínicos publicados online antes de imprimir en la revista Substance Use & Misuse.
Un equipo de investigadores de la Universidad Internacional de Florida evaluó la relación entre el consumo de cannabis y la motivación en 79 adolescentes. Los participantes eran tanto consumidores habituales a largo plazo como usuarios ocasionales. Los investigadores evaluaron las tendencias motivacionales de los sujetos mediante el uso de dos herramientas validadas, la Apathy Evaluation Scale (Escala de Evaluación de Apatía) y la Motivation and Engagement Scale (Escala de Motivación e Involucramiento).
Los autores informaron: “Después de controlar los factores de confusión, no se observaron diferencias significativas entre los usuarios regulares y ligeros en cualquier índice de motivación. Del mismo modo, no se observaron asociaciones entre la motivación y la vida o el consumo de cannabis en treinta días.”
Llegaron a la conclusión de que “nuestros hallazgos no respaldan un vínculo entre la desmotivación y el cannabis entre los adolescentes después de controlar los factores de confusión relevantes”.
Algunos estudios sugieren que el consumo de marihuana puede aumentar temporalmente la liberación de dopamina en el cerebro, un neurotransmisor asociado a la motivación y la recompensa, provocando sensaciones de euforia y placer. Sin embargo, el consumo crónico e intenso de marihuana puede conducir a una disminución de los niveles de dopamina con el paso del tiempo.
Cuando se trata de cómo afecta la marihuana a la motivación, esto no es precisamente un indicador pues hay que recordar que el impacto específico de la marihuana en los niveles cerebrales de dopamina es complejo y puede variar en función de diversos factores, como la dosis, la frecuencia de consumo y las diferencias individuales.
El THC, o tetrahidrocannabinol, es el principal componente psicoactivo del cannabis. Cuando se consume, interactúa con el sistema de recompensa del cerebro y produce una serie de efectos. Entre ellos, puede hacer que las tareas u objetivos cotidianos parezcan menos agradables o gratificantes.
El THC se une a los receptores cannabinoides del cerebro, concretamente en regiones asociadas con la recompensa y el placer, como el núcleo accumbens. Esta activación provoca un aumento de la liberación de dopamina, un neurotransmisor implicado en el placer y la motivación. Como resultado, el THC puede producir sentimientos de euforia y una sensación de recompensa, lo que puede contribuir a su potencial adictivo. Además, el THC también afecta a la liberación de otros neurotransmisores, como la serotonina y el GABA, que influyen aún más en el estado de ánimo y la cognición.
Una de las formas en cómo afecta la marihuana a la motivación es que produce un efecto relajante debido a su composición química, lo que podría ocasionar que en lugar de motivación se experimente flojera o sueño.
El principal compuesto activo de la marihuana, el THC, interactúa con los receptores cannabinoides del cerebro, concretamente con los receptores CB1. Estos receptores se encuentran en zonas del cerebro encargadas de regular el estrés, la ansiedad y la relajación.
En general, la investigación sobre cómo la marihuana afecta a la motivación ha producido resultados conflictivos, y los científicos aún no están seguros de la respuesta. Sin embargo, lo que sí se recomienda es mantener un consumo responsable, que evite que puedas caer en hábitos negativos para tu nivel de productividad.

Explora nuevas fronteras sensoriales con nuestras recetas de coctelería cannábica, fusionando la creatividad de la mixología con el cautivador mundo del cannabis.
¡Salud! La mixología cannábica ha emergido como una expresión única en el mundo de las bebidas, fusionando las propiedades distintivas de la planta de cannabis con la creatividad y la destreza de los mixólogos modernos. Este fenómeno ha capturado la imaginación de muchos, ofreciendo una experiencia sensorial que va más allá de lo convencional.
En este artículo, exploraremos los fundamentos, las técnicas y algunas recetas innovadoras que te sumergirán en el fascinante universo de la coctelería cannábica.
La mixología cannábica es una rama de la mixología que explora la integración del cannabis en la creación de cócteles. Combina las propiedades únicas de la planta de cannabis con la creatividad y el arte de la coctelería tradicional para ofrecer experiencias sensoriales nuevas y emocionantes. Este fenómeno ha ganado popularidad en paralelo con los cambios en las actitudes hacia el cannabis en diversas partes del mundo.
La coctelería cannábica implica la incorporación de componentes derivados del cannabis, como infusiones de aceite, tinturas o jarabes, en las recetas de cócteles. Estos componentes pueden contener cannabinoides, terpenos y otros compuestos que se encuentran en la planta de cannabis, brindando no solo sabores distintivos sino también efectos específicos, dependiendo de la cepa y de la cantidad utilizada.
Los métodos de extracción y preparación del cannabis también son fundamentales en la coctelería cannábica. Pueden incluir la descarboxilación para activar los compuestos psicoactivos, la creación de infusiones de aceite, la elaboración de tinturas o la incorporación de jarabes y siropes.
Elegir la cepa de marihuana adecuada para hacer mixología cannábica es un paso crucial, ya que diferentes cepas ofrecen perfiles de sabor, aromas y efectos únicos. Aquí hay algunos factores a considerar al seleccionar una cepa para tus creaciones de coctelería cannábica:
Si buscas efectos psicoactivos más suaves, elige cepas con proporciones más altas de CBD. Para experiencias más eufóricas, busca variedades con niveles más altos de THC.
Algunas cepas proporcionan efectos más energizantes y creativos, mientras que otras son más relajantes. Ajusta la selección según el ambiente que desees crear con tu mixología cannábica.
Tu propia tolerancia al cannabis y tus preferencias personales también deben influir en tu elección. Si eres nuevo en la coctelería cannábica, comienza con cepas de baja potencia y ajusta según sea necesario.
Aunque la coctelería cannábica ofrece una nueva dimensión de sabores y experiencias, es fundamental abordarla con responsabilidad. La dosificación cuidadosa es esencial para evitar efectos no deseados y garantizar una experiencia placentera.
Te presentamos tres recetas de cócteles cannábicos que incorporan infusiones de marihuana para brindarte una experiencia única. Recuerda ajustar las dosis de cannabis según tus preferencias y tolerancia personal y consumir de manera responsable.
La coctelería cannábica es un terreno emocionante donde la creatividad y la ciencia se encuentran para brindar experiencias únicas. Desde infusiones sutiles hasta cócteles audaces, las posibilidades son vastas y emocionantes. Sin embargo, la clave está en la responsabilidad y la comprensión de los efectos del cannabis.
¡No te pierdas este artículo! Analizando Técnicas de Cultivo en interior y comprobarás cuál es la Más Productiva. ¡Entra YA!
Todo cultivador de marihuana en interior lo que siempre desea es el mayor rendimiento posible, independientemente de la genética cultivada.
Porque para muchos cultivadores su variedad preferida no es necesariamente la más productiva. Pero dentro de sus posibilidades, cuanto más produzca, mejor.
Y esto es lógico, ya que desde el primer momento el contador de la electricidad comenzará a aumentar su ritmo. Y si pagando lo mismo, podemos cosechar 400 gramos en lugar de 300, el ahorro será importante porque en solo tres cultivos conseguiríamos producir lo que en cuatro cultivos.
El mayor consumo de un cultivo interior corresponde a la iluminación. Pero además hay que sumar el conjunto del sistema de ventilación (extractor, intractor y ventilador). Y hasta puede que climatización o calefacción.
A lo que nos referimos es que la factura será la misma se tenga una planta o se tengan diez plantas en un armario de cultivo de 100×100 cm.
En un interior nunca conviene contar con huecos vacíos entre plantas, ya que será un gasto de luz que podríamos aprovecharlo.

También conviene que todas las plantas cuenten con una misma altura. Las plantas más altas marcarán la distancia a la que podemos situar la iluminación y si alguna quedase muy por debajo de esta, la producción se resentirá al no recibir ni la misma cantidad ni la misma calidad de luz.
Así que teniendo en cuenta todo esto… ¿Con qué técnica de cultivo se conseguirá más producción?
Este sería el cultivo tradicional. Se suele hablar de cultivos de 3 meses. El primer mes es de crecimiento, suficiente tiempo para que las plantas alcancen unos 30 cm de altura. Los dos meses siguientes serían de floración.
Como hemos comentado antes, conviene no dejar espacios entre plantas, por lo que una buena densidad serían unas 9 plantas por cada m² de cultivo.
Si cultivamos la misma variedad, no tendremos muchos problemas y las plantas crecerán a un mismo ritmo y alcanzarán una altura muy similar.
Con este tipo de cultivo conseguiremos una increíble porra de cada planta. Pero, en cambio, las ramas más bajas competirán entre sí por el espacio, se estorbarán y no serán muy productivas.
Realmente conseguiremos una excelente apical de cada planta, una buena producción de las ramas secundarias más altas y próximas a la luz, y una pobre producción en las zonas bajas.
Además, algunas variedades llegan a ser incontrolables por su excesivo crecimiento. La única opción para su cultivo es alguna de las técnicas de cultivo más populares.
Un SCROG o “screen of green” (malla verde) consiste en podar o guiar una o varias plantas para limitar su crecimiento vertical y promover el crecimiento horizontal.
Para ello se usa una malla o enrejado a determinada altura de las plantas que servirá de guía y soporte para las ramas.

Para un SCROG se suelen usar pocas plantas en macetas grandes. El número de plantas puede ser muy variable y siempre dependerá del gusto del cultivador.
Con una planta lógicamente cubrir un espacio de cultivo de 1 m² llevará puede que hasta tres meses. Sin embargo, con 4 plantas, la fase de crecimiento puede ser de tan solo 6-7 semanas.
No todas las variedades son apropiadas para esta técnica. Generalmente, las genéticas Índica no ramifican tan fuertemente como las sativas.
Algunas incluso no se recomienda podarlas, ya que tardan semanas en recuperarse de la poda. Sativas e híbridos son siempre los que mejor se comportarán, además de que un SCROG servirá para controlar su altura.
El mayor inconveniente es la fase de crecimiento, que como decimos se puede llegar a prolongar hasta tres meses. Porque son 3 meses con todo el sistema funcionando 18 horas y el consumo eléctrico es el más alto.
SOG o “sea of green” (mar verde) es una técnica que solo es posible partiendo de esquejes. Una planta nacida de semilla no florecerá hasta pasadas las 4-5 semanas, a diferencia de un esqueje que florecerá tenga el tamaño que tenga.
Un SOG básicamente es un cultivo de muchas apicales. Y se debe plantear con un mínimo de 36 esquejes por cada m² de cultivo en macetas de 3 litros. Pero se pueden cultivar hasta 100 esquejes en macetas de 1 litro.
No son necesarios contenedores más grandes, ya que apenas existe fase vegetativa y las raíces no tendrán tiempo a desarrollarse demasiado.

Loo ideal, es que los esquejes en floración no superen los 40 cm de altura, por lo que se cambiaría el fotoperíodo en cuanto cuenten con unos 15-20 cm dependiendo de la genética.
Para las variedades Sativas 20 cm puede ser excesivo, ya que algunas pueden multiplicar x5 su tamaño. Para las genéticas Índica puede ser muy poco, puesto que algunas apenas crecen una vez comienza la fase de transición.
Un cultivo en SOG es muy rápido, puesto que la fase de crecimiento será de apenas una o dos semanas. Pero, en cambio, no todos los cultivadores disponen de una zona específica para el enraizado de tantos esquejes.
El main-lining es una técnica que se ha puesto de moda en los últimos años, y no es para menos. Podría considerarse como una mezcla de SOG y SCROG.
Consiste en darle forma a una planta mediante una serie de podas simétricas, con lo que se conseguirán 8 o 16 apicales creciendo a un mismo ritmo y sin ramas secundarias o bajas.
Por un lado, se parece al SCROG por su uniformidad, y por otro al SOG por la gran cantidad de apicales que podremos conseguir por cada m² de cultivo.
Tanto el tipo de maceta como las variedades que mejor se comportan, serían iguales a las de los cultivos en SCROG.
Si optamos por hacer main-lining para conseguir 8 apicales por planta, una buena densidad de plantas es de 4-5 por cada 1 m². Si decidimos optar por 16 apicales, puede que dos plantas por m2 sea suficiente.

En general, las variedades Sativa e híbridos son las más indicadas porque ramifican más y responden mejor a cualquier poda que una Índica.
Son prácticamente los mismos que en un cultivo en SCROG. La fase vegetativa se prolongará más de dos meses para conseguir que las plantas tengan la estructura perfecta antes de inducir la floración.
Con mi experiencia como cultivador, los mejores rendimientos los he conseguido con cultivos en SOG, teniendo en cuenta también varios aspectos importantes.
En un cultivo en SOG se pueden conseguir hasta 6 cosechas al año, pero siempre que se cuente con otro espacio específico donde enraizar gran cantidad de esquejes.
Si se da esta condición, podremos sin duda afirmar que es la técnica más productiva si tenemos en cuenta el rendimiento anual y el consumo anual.
En un cultivo optimizado, será fácil cosechar 400 gramos en cada cultivo. Y 6 cultivos anuales serían 2400 gramos.
En SCROG o Main Lining se pueden conseguir 3 cultivos anuales, ya que la fase de crecimiento suele ser bastante larga, mínimo unos dos meses.
Y si hablamos de rendimiento por cultivo, se puede decir que tanto SOG, como SCROG o Main Lining son técnicas que ofrecen rendimientos muy similares.
La diferencia sin duda la marcará la mano del cultivador cuando todas las demás condiciones son idénticas.

¿Qué tanto aportaría el cannabis a la economía mundial si fuese legal? Estos son los porcentajes mundiales de venta de cannabis.
El mercado del cannabis ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por la legalización y despenalización de la marihuana en muchos países. Es sabido que, ilegal o no, la marihuana es una de las drogas que más se consume alrededor del mundo.
De acuerdo con datos de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC, por sus siglas en inglés) más de 219 millones de personas han consumido cannabis alguna vez en su vida. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre el futuro de las ventas de cannabis?, ¿qué representa este negocio para la economía? En este artículo de La Marihuana, te brindamos un panorama general de los porcentajes mundiales de venta de cannabis.
Para hablar de los porcentajes mundiales de venta de cannabis es necesario tener en cuenta que solo es posible medir el consumo de manera aproximada, sobre todo, en aquellos países en los que sigue siendo ilegal su comercialización, que son mayoría.
Por otro lado, los países que permiten el acceso legal al cannabis son:
El consumo de marihuana varía mucho de un país a otro no solo debido a la legalidad de la misma, sino también a su estilo de vida, costumbres y tradiciones. Por eso mismo, hay algunos países que son conocidos por tener altos índices de consumo de marihuana.
Según datos de la UNODC, algunos de los países con mayores tasas de consumo de marihuana per cápita son Islandia, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. Tal como se muestra en la siguiente imagen:
mapa-consumo-cannabis-mundo.png
Cuando se trata de porcentajes mundiales de venta y consumo de cannabis, The Global Cannabis Report es uno de los informes más útiles y pioneros en su tipo. Se trata de un análisis llevado a cabo por Prohibition Partners, plataforma fundada desde 2017 y que se encarga de elaborar distintos informes de inteligencia de mercado respecto al consumo de cannabis.
De acuerdo con datos de su último reporte, tercera edición, se estima que las ventas de CBD a nivel mundial ascendieron a 45 mil millones de dólares durante el 2022. Esto considerando el CBD de uso médico y para adultos, que se concentra en países como Estados Unidos y Canadá.
Así mismo, cabe mencionar que el número de personas que consumen cannabis aumentó en un 21% durante la última década, alcanzando un 4% de la población mundial. Mientras que el porcentaje de mujeres que consumen marihuana presenta variaciones según la región en la que habitan. En el caso de América del Norte la cifra alcanza el 42%, mientras que en Asia se reduce al 9%.
De continuar creciendo a este ritmo, el porcentaje mundial de venta de cannabis podría casi triplicarse hasta alcanzar un monto de 101 mil millones de dólares en 2026, siendo México uno de los principales líderes de la industria.
De acuerdo con investigaciones y datos difundidos por el Gobierno de México, en el país, actualmente la marihuana cuesta 200 pesos por kilo en la zona de la sierra, mientras que la hierba considerada de “buena calidad” alcanza un precio de 540 pesos por kilo.
No obstante, este precio es el que se consigue por medio de productores calificados. Una vez que el cannabis es transportado a la ciudad, el precio se puede elevar hasta los 2 mil pesos por kilogramo. En el caso de la zona fronteriza, entre México y Estados Unidos, el precio se incrementa hasta 16 mil 530 pesos mexicanos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.
¿Pero cuánto cuesta producir la marihuana? Se calcula que en México, el costo de producción de cultivos en exterior ronda los diez dólares por hectárea. Actualmente, de acuerdo con datos de la UAM, Sinaloa, Chihuahua y Durango cuentan con la mayor superficie de cultivo de marihuana, sumando un total de 114 mil hectáreas.
Legalizar y regular la comercialización de productos de cannabis permite tener el control solo los ingresos que este negocio representa, generar empleos y contribuir al PIB nacional. Se trata de una industria que, bien regulada, podría representar grandes beneficios para la economía de aquellos países productores.
Si te interesa mantenerte al día con las noticias, porcentajes mundiales de venta de cannabis y otros datos de interés para la comunidad, ¡sigue navegando a través de La Marihuana!

El cannabis silvestre, también conocido como cannabis salvaje, se refiere a las plantas de cannabis que crecen de forma natural en la naturaleza
El mundo del cannabis se extiende mucho más allá de sus formas cultivadas, ya que el cannabis silvestre, también conocido como cannabis salvaje o ruderal, ocupa un lugar importante en los contextos botánicos, históricos y culturales.
Este post explora el fascinante reino del cannabis silvestre y arroja luz sobre su importancia, distribución y hábitat. Profundizamos en su significado histórico y cultural, rastreando su uso antiguo, prácticas tradicionales e influencia en diversos aspectos de la civilización humana. También, examinamos las características botánicas del cannabis silvestre, incluida su taxonomía, morfología y variabilidad genética.
Además, el artículo explora las propiedades medicinales y terapéuticas del cannabis silvestre, su impacto ecológico, los esfuerzos de conservación, las consideraciones legales y las direcciones de investigación futuras. Descubramos el mundo oculto del cannabis en su forma salvaje.
El cannabis silvestre, también conocido como cannabis salvaje, rudelaris o hierba de zanja, se refiere a las plantas de cannabis que crecen de forma natural en la naturaleza, sin cultivo humano. Si bien la mayoría de nosotros estamos familiarizados con las plantas de cannabis cultivadas con fines recreativos o medicinales, el cannabis silvestre ofrece un aspecto fascinante ya menudo pasado por alto de esta planta versátil.
Este tipo de cannabis no es sólo una hierba que aparece en lugares aleatorios; Desempeña un papel crucial en el ecosistema. Proporciona alimento y refugio a diversos insectos, aves y animales, contribuyendo a la biodiversidad. Además, el cannabis silvestre puede servir como reservorio genético, preservando rasgos y diversidad valiosos que pueden usarse en el fito mejoramiento y la investigación científica.
Se puede encontrar en varias regiones del mundo, incluidas partes de Europa, Asia, América del Norte y África. Prospera en una amplia gama de hábitats, como campos abiertos, riberas de ríos, bordes de carreteras y áreas perturbadas. Su naturaleza resistente y su capacidad para adaptarse a diferentes climas y condiciones del suelo lo hacen notablemente resistente y capaz de sobrevivir en diversos entornos.

El cannabis tiene una larga historia entrelazada con la cultura y la civilización humanas. Exploramos algunas de sus intrigantes conexiones.
Fue una de las primeras plantas utilizadas por nuestros antepasados por sus diversas propiedades. La evidencia sugiere que se utiliza para la producción de fibra, como fuente de alimento y aceite, y posiblemente incluso por sus efectos psicoactivos. Su presencia en sitios arqueológicos antiguos resalta su importancia en las sociedades humanas primitivas.
En muchas culturas indígenas, el cannabis silvestre tiene una importancia espiritual y medicinal. Se ha utilizado en prácticas curativas tradicionales para dolencias que van desde dolor e inflamación hasta ansiedad e insomnio. El conocimiento y la sabiduría que rodean al cannabis silvestre se han transmitido de generación en generación, preservando su papel en la medicina tradicional.
El cannabis ha dejado su huella en el arte, la literatura y las prácticas religiosas a lo largo de la historia. Ha sido representado en pinturas, referenciado en poesía y asociado con rituales espirituales en diferentes culturas. La capacidad de la planta para alterar la conciencia e inducir pensamientos introspectivos ha fascinado tanto a artistas como a buscadores espirituales, contribuyendo a su importancia cultural.
Profundizamos en las fascinantes características botánicas del cannabis silvestre y en cómo se distingue de las variedades cultivadas.
El cannabis silvestre pertenece a la familia Cannabaceae y pertenece al género Cannabis. Comparte su clasificación taxonómica con sus homólogos cultivados, que incluyen Cannabis sativa, Cannabis indica y Cannabis ruderalis. Sin embargo, el cannabis silvestre suele mostrar variaciones genéticas únicas debido a la selección natural y la adaptación a su entorno específico.

Las plantas de cannabis silvestres suelen exhibir una estatura alta y larguirucha, con hojas delgadas y escasas ramificaciones. A diferencia de las variedades cultivadas por sus densos cogollos, el cannabis silvestre centra su energía en esparcir sus semillas y sobrevivir en condiciones difíciles. Sus patrones de crecimiento reflejan su papel como planta resistente y resistente en la naturaleza.
Debido a su naturaleza salvaje, el cannabis silvestre presenta una variabilidad genética notable. Se hibrida fácilmente con variedades cultivadas y otras poblaciones silvestres, lo que lleva al surgimiento de combinaciones genéticas únicas. Esta diversidad genética contribuye a la adaptabilidad y resiliencia del cannabis como especie y ofrece recursos valiosos para la investigación científica y los programas de mejoramiento.
Si bien los beneficios médicos del cannabis cultivado son bien conocidos, vale la pena explorar las posibles propiedades medicinales que ofrecen sus homólogos silvestres.
Al igual que el cannabis cultivado, contiene cannabinoides, los compuestos químicos responsables de sus efectos terapéuticos. Si bien los perfiles de cannabinoides del cannabis silvestre pueden variar, aún pueden exhibir una variedad de efectos potenciales, que incluyen alivio del dolor, propiedades antiinflamatorias y posibles propiedades anticancerígenas.
Si bien la investigación sobre las propiedades medicinales del cannabis silvestre aún se encuentra en sus primeras etapas, existe un interés creciente en explorar sus posibles beneficios para la salud. Algunos estudios sugieren puede tener propiedades antimicrobianas, ayudar a controlar el dolor y la inflamación y potencialmente ofrecer nuevas vías para el desarrollo de fármacos.

El estudio del cannabis silvestre plantea varios desafíos, incluidas restricciones legales y acceso limitado a recursos de investigación. Además, la variabilidad en la genética de las plantas y la presencia de otros compuestos en el cannabis silvestre pueden complicar los esfuerzos de investigación. Lograr un equilibrio entre conservación, legalidad y exploración científica sigue siendo un desafío continuo para mejorar nuestra comprensión del potencial medicinal del cannabis silvestre.
Entonces, la próxima vez que te topes con una planta de cannabis salvaje, tómate un momento para apreciar su importancia histórica, su papel en el ecosistema y el potencial sin explotar que encierra. Ya sea que lo encontramos en la naturaleza o apreciamos su impacto cultural, el cannabis silvestre continúa capturando nuestra imaginación y desafiando nuestra comprensión de esta extraordinaria planta.
El cannabis silvestre, también conocido como Cannabis ruderalis, desempeña un papel crucial en muchos ecosistemas. Su naturaleza resistente y su capacidad para crecer en diversas condiciones la convierten en una especie pionera importante. El cannabis silvestre ayuda a estabilizar el suelo, prevenir la erosión y proporcionar hábitat y alimento para diversos organismos. También contribuye al ciclo de nutrientes y apoya la biodiversidad general de las áreas que habita.
A pesar de su importancia ecológica, se enfrenta diversas amenazas que ponen en riesgo su estado de conservación. La pérdida de hábitat debido a la urbanización, la agricultura y la deforestación plantean un desafío importante. Además, la recolección ilegal con fines recreativos y medicinales también impacta a sus poblaciones. El estado de conservación de este cannabis asalvajado varía según las regiones, y algunas poblaciones se encuentran en peligro crítico de extinción.

La conservación del cannabis silvestre requiere un enfoque multifacético. Los esfuerzos deben centrarse en proteger su hábitat natural mediante el establecimiento de áreas protegidas y la implementación de prácticas sostenibles de uso de la tierra. También es crucial crear conciencia sobre su importancia ecológica y la necesidad de conservación.
La colaboración entre agencias gubernamentales, organizaciones conservacionistas y comunidades locales puede ayudar a desarrollar estrategias de conservación efectiva para el cannabis silvestre.
Cuando se trata de los aspectos legales y regulatorios del cannabis silvestre, las leyes y tratados internacionales desempeñan un papel importante. Los diferentes países tienen distintas regulaciones con respecto al cultivo, posesión y uso de cannabis, incluido el cannabis silvestre. Los tratados internacionales, como la Convención Única sobre Estupefacientes, también rigen el comercio y el control de sustancias relacionadas con el cannabis.
A nivel regional y nacional, las regulaciones para el cannabis silvestre pueden diferir mucho. Algunos países pueden prohibir su cultivo y uso por completo, mientras que otros pueden permitirlo para fines específicos, como investigación científica o aplicaciones industriales.
Navegar por el panorama legal que rodea al cannabis silvestre puede resultar un desafío debido a la naturaleza cambiante de las leyes sobre el cannabis. El debate en curso sobre la legalización y despenalización del cannabis en varios países aumenta aún más la complejidad. Sin embargo, a medida que cambian la percepción y la comprensión del público sobre el cannabis, existe un creciente optimismo sobre políticas más progresistas y basadas en la ciencia en el futuro.

El futuro de este tipo de cannabis ofrece apasionantes posibilidades de exploración e innovación. Los científicos e investigadores están liberando el potencial de su diversidad genética para diversas aplicaciones, incluido el desarrollo de nuevas cepas con rasgos específicos, como resistencia a enfermedades o mayores rendimientos.
También se está explorando activamente su potencial como fuente de materiales industriales sostenibles, biocombustibles y compuestos farmacéuticos.
Se están llevando a cabo numerosas iniciativas de investigación y desarrollo para comprender y aprovechar mejor el potencial del cannabis silvestre. Estos estudios incluyen sobre su composición genética, adaptaciones fisiológicas e interacciones ecológicas. Los investigadores también están investigando sus propiedades medicinales y el potencial para desarrollar nuevos fármacos.
Los conocimientos adquiridos a partir de su investigación tienen implicaciones importantes para la industria del cannabis en general. El conocimiento de su diversidad genética y sus rasgos adaptativos puede ayudar a los obtentores a desarrollar cultivares mejorados para el cultivo comercial.
Además, comprender su papel ecológico y sus necesidades de conservación puede promover prácticas sostenibles dentro de la industria, asegurando la viabilidad a largo plazo de la producción de cannabis y preservando al mismo tiempo la biodiversidad.
En conclusión, su exploración revela un aspecto cautivador de esta planta versátil que se extiende más allá de sus variedades cultivadas. Desde su importancia histórica y cultural hasta sus características botánicas, propiedades medicinales e impacto ecológico, el cannabis silvestre encierra una gran riqueza de conocimientos y oportunidades para futuras investigaciones.

A medida que navegamos por las consideraciones legales y regulatorias y nos esforzamos por la conservación, las perspectivas futuras de este tipo de cannabis siguen siendo prometedoras. Si continuamos estudiando y apreciando las maravillas de esta planta salvaje, podremos comprender y aprovechar todo su potencial. FUENTEhttps://https://www.lamarihuana.com/author/mac/


¿Cómo volver al hábito laborar y no desmoronarse en el intento?
por Javier Diz Casal
Podríamos afirmar que éste es uno de los males de nuestra era ya que, con toda probabilidad, no existía o era, verdaderamente, poco común hace apenas cincuenta o sesenta años atrás. Es, además, el típico síndrome que caracteriza a las sociedades “desarrolladas”[i].
Es cierto que nuestra sociedad actual parece querer catalogar casi cualquier conducta que se salga un poco de lo esperable como patológica o susceptible de definirse por medio de un nuevo síndrome. Ahora bien, sin pretender patologizar un fenómeno que es simplemente el resultado esperable de un tipo concreto de vida podemos decir que: el síndrome posvacacional aúna ciertos síntomas comunes que hacen posible su definición como síndrome.
La idea es sencilla y parece comenzar desde bien pequeños, ¿recordáis aquellas largas horas de clase muchas de las cuales resultaban tan poco productivas? Parece existir un patrón que nos lleva hacia la aceptación de un modo de vida en el que el trabajo suponga ocho horas diarias y, en muchos casos, más. Ocho horas para dormir, ocho para trabajar y ocho para darte cuenta de lo peculiar que supone pasarse ocho horas diarias de tu vida trabajando, en muchos casos, en cosas que verdaderamente no te satisfacen.
Sin caer en un idealismo excesivo o poco productivo se puede apreciar que el estilo de vida, digamos general, y el tipo de sociedad establecida que sirve de sustrato, generan problemas adaptativos. Muchos de estos problemas son puramente actuales, algunos síndromes y patologías florecen en una sociedad que parece pugnar por definir prácticamente cualquier conducta diferente a lo esperado como patológica y susceptible de constituirse como síndrome. Podríamos hablar de las implicaciones que esta idea tiene para las grandes farmacéuticas que tan subrepticiamente nos venden, por medio de muchos canales, la idea de la eterna felicidad en todo momento y de como, con ello, logran luego agrandar sus beneficios vendiendo felicidad en formato pastilla, pero no lo haremos porque consideramos que es harina de otro costal. Ahora bien, dejamos esta pregunta para reflexionarlo: ¿qué implicación tiene esta idea en la vida de las personas?
Resulta evidente pensar que el ser humano, como el resto de seres vivos, persigue determinas metas que satisfacen las necesidades a las que se ve expuesto, tanto las básicas como las más elevadas, y, en nuestro caso, la felicidad. Este es un elemento que se asocia con esa satisfacción de necesidades. No obstante, la etimología del término felicidad, que proviene del latín, significa fecundo o fértil, animado y vivo. Las dos primeras acepciones “fecundo y fértil” se referían a las tierras, se entiende por tanto que, antaño, unas tierras felices eran, entonces, unas tierras fértiles que posibilitaban el cultivo abundante y la cría de animales. De esta manera se entiende además que el término se asociaba a esa satisfacción de necesidades más básicas. Animado y vivo puede significar la satisfacción de la búsqueda de sentido vital[ii] definido por Viktor Emil Frank. Su etimología refiere que también la satisfacción en relación a la suerte, la fortuna y la fecundidad tienen cabida en su significación.
Es por todo esto que podemos comprender con facilidad que la felicidad no es un fin en sí mismo sino que es el producto de un proceso de acción que sugiere que esa misma acción está satisfaciendo las necesidades que la vida nos presenta. Definir la felicidad no resulta nada sencillo y parece más fácil definir lo que supone la infelicidad o lo que no aporta felicidad.
El síndrome de estrés postvacacional[iii] se enmarca dentro de una etapa de falta de plenitud y refleja la imposibilidad o la falta de la satisfacción de algunas necesidades que sentimos. En muchos casos, durante las vacaciones hemos podido desconectar de elementos que suponen una fuente de estrés constante y hemos podido dar, de forma activa, satisfacción plena a algunas necesidades a veces elevadas por la cantidad de horas de “no trabajo” o simplemente básicas o sencillas de que disponemos. Cuando termina esta época vacacional, menos, si ha sido un asueto y algo más, si se trata de una etapa más larga, nos reencontramos con todos esos elementos presentes en nuestra vida cotidiana, muchos de los cuales son incompatibles con la satisfacción de algunas necesidades. Esto produce un estado de acomodación que es un ejercicio en el que la persona pugna por acomodarse a la nueva situación y retomar el ritmo del trabajo y de la vida del día a día. Cuando esta acomodación no se consigue podemos hablar, entonces, de un síndrome posvacacional que puede acarrear algunos síntomas tanto físicos como psíquicos: cansancio, somnolencia excesiva, molestias musculares, insomnio, pérdida de apetito, fatiga, irritabilidad, inquietud, ansiedad, dificultades de atención y concentración, nerviosismo, tristeza generalizada proyectada por medio de estados depresivos más o menos pasajeros la mayor parte de las veces de baja intensidad, además de apatía o falta de interés.
Por lo general, el síndrome posvacacional no está reconocido a nivel psiquiátrico. Parece delicado tomarlo como un síndrome pero es cierto que muchos de sus síntomas están presentes o han sido padecidos en alguna ocasión por la mayoría de las personas con la vuelta al su trabajo. Según Dunia Durán Juvé, el SEP desaparece al regularizar los horarios de trabajo y descanso (2009). Esta última idea es muy interesante porque nos indica que el trabajo, la vuelta a la cotidianeidad y a los quehaceres diarios son elementos que nos empujan a dejar de lado todos esos impulsos que nos provoca el contacto con esas partes de nosotros mismos que, tan habitualmente, están silenciadas en suaves dosis de cotidianeidad o en forzosas “tripas de corazón” que, muchas veces, hay que hacer. El hacer ser de cada quien define la idiosincrasia de esa identidad concreta y ello refleja, entre otras cosas, las necesidades que se han podido ir satisfaciendo y las que no y que, ahora cubiertas o no, acarrean una serie de determinantes e implicaciones específicos que tienen una relación directa con el sentimiento vital y presente de las personas. Cuando nos referimos a las necesidades más elevadas (Maslow[iv]) hablamos de elementos que, aunque siempre están presentes como motivadores de la acción, su influjo es mucho menos elevado cuando existe la presión de otras necesidades de carácter más básico como puede ser la satisfacción de las más primarias por medio del trabajo y las obligaciones que todo este constructo “laboral” conlleva en la actualidad y en nuestra cultura. Siguiendo esta idea, en el tiempo vacacional la energía destinada a todas las implicaciones de las necesidades del tipo básicas puede ser destinada a otro tipo de actividades encaminadas a saciar otro tipo de necesidades o requerimientos de carácter más elevado. De esta manera, cuando se vive en un tiempo de “no trabajo” las necesidades que están asociadas a esta actividad se ven cubiertas sin tener que destinar tiempo a ello. En estos periodos de tiempo de “no trabajo” a veces se tiende a malgastar las horas vagueando sin saber muy bien a qué dedicar nuestra acción, nos encontramos perdidos como pez fuera del agua o dispersos como mantequilla en una tostada demasiado grande, estamos desasosegados y mostramos reticencias al cambio temporal. Nos hemos acostumbrado a ir tirando con lo básico por muy variados motivos, siempre respetables y libres de juicio. El trabajo, la familia, el dinero, los compromisos y un largo etcétera de elementos que nos restan energía son los responsables de que esa parte que se pierde en detrimento de la satisfacción de procesos y fines más elevados. Esta idea recuerda a un pasaje de “Un mundo feliz” en el que uno de los personajes aseguraba que de nada servía aumentar el tiempo vacacional de los trabajadores porque estos habitualmente tendían a consumir más soma y a pasar el tiempo sin saber demasiado bien qué hacer (Huxley, 2003). Por contrapunto, en otros casos, durante estos periodos de tiempo de “no trabajo” se produce una toma de contacto con necesidades más elevadas y se aprovecha el tiempo para encaminar toda esa energía a la consecución de estas metas que de repente reciben toda la atención. La cobertura y solución de las necesidades arrojan diferentes elementos y según la pirámide de Maslow es necesario satisfacer primero las básicas para acceder a las siguientes. Es decir, con todo lo que comentamos en absoluto queremos decir que inmediatamente al coger vacaciones las personas nos convertimos en torrentes de creatividad y acción, como hemos explicado antes, en ocasiones ocurre lo contrario y, como hemos referido ahora mismo, son muchas las necesidades básicas que necesitan estar cubiertas para acceder a otras superiores, en este sentido el trabajo se relaciona solamente con algunas de ellas.
Los derivados del cannabis prometen resultados «espectaculares» en psicosis
Dicho esto, se puede entender que la frustración que también se deja ver en ese proceso de estrés posvacacional tiene que ver con diferentes factores en cada caso. Es decir, puede que todo este estrés esté producido por no haber aprovechado el tiempo vacacional por no saber realmente a qué dedicarlo y una vez vuelta a la cotidianeidad sentir que todo sigue, en cierta manera, más o menos igual y no se ha dedicado tiempo a algo más elevado. Puede ser que al término de las vacaciones sintamos que todos los elementos (psicológicos, emocionales, conductuales, constructivos…) que hemos podido adquirir como consecuencia de satisfacer necesidades más elevadas, se disipan poco a poco y de nuevo el sentimiento de dedicar el tiempo a la satisfacción de necesidades más básicas se apodera del día a día.
Todo esto puede quedar muy bien escrito pero la vida de la inmensa mayoría de las personas implica términos de dificultad por los que muchas de estas personas se ven incapaces de destinar tiempo a “necesidades más elevadas”. ¿Para qué? Se preguntarán algunas. Esta idea la retomaremos en el siguiente número.
Después de este periplo por el concepto de SEP y de las necesidades bajo la concepción maslowniana es mi intención profundizar en las implicaciones que el consumo de cánnabis posee en estos periodos de cambio.
Muchos consumidores de cánnabis aumentan su nivel de consumo durante este tiempo de “no trabajo” y si bien es cierto que el cannabis favorece la introspección y la puesta en contacto con uno mismo, cierto es también que esto tiene uno límites que muy habitualmente no resultan en exceso sencillos de discernir. A colación del pasaje de la obra de Huxley que anteriormente hemos mencionado resulta fácilmente relacionable con la realidad que describimos en estos momentos, a saber: En pruebas que anteriormente se habían realizado con los trabajadores, ofreciéndoles más días de vacaciones, estos muy habitualmente caían en un consumo de “soma” mucho más acentuado en cuanto que pivotaba sobre lo lúdico pero excesivo y se mostraba como único medio de alcanzar un estado de supuesta felicidad y bienestar. En este sentido, merece la pena remarcar la importancia de un consumo mesurado que, aunque más elevado del habitual, vaya disminuyendo conforme se acerca la etapa de cambio y el final de las vacaciones se convierte en una realidad. El cannabis es una droga muy compleja a pesar de creencias comunes que rozan el pensamiento mágico en algunas ocasiones. No es recomendable el consumo de cannabis en cuadros de ansiedad o procesos en los que el estrés sea un síntoma acusado. Si a esto sumamos, además, el hecho de que en la gran mayoría de ocasiones la inmensa mayoría de consumidores no sabe demasiado bien lo que está fumando o ni siquiera sabe bien el efecto que busca cuando consume, pues nos encontramos con procesos desadaptativos que como una gota que colma un vaso son puestos en marcha por un consumo descuidado.
El cannabis como fuente de placer y otros pecados
Esos lapsos de “no trabajo” pueden ser unos momentos ideales para experimentar y experimentar diversas drogas atendiendo a implicaciones, requerimientos y objetivos que se persigan. Muchas de ellas favorecen la terapia entendida como análisis genuino y desubicado del punto de vista habitual, y también el diálogo sincero, la apertura a la experiencia o la tolerancia a la frustración. La ibogaína, por ejemplo, parece tener una acción directa sobre elementos como el síndrome de abstinencia, lo que implica que puede ayudar a combatirlo.

Podríamos seguir hablando de las bondades de muchas drogas. En este sentido, si utilizamos el cannabis hemos de entender que quizá ese tipo de consumo no sea compatible cuando nuestros días vuelvan a ser lo que eran antes del periodo vacacional y que quizá, en algunos casos, el consumo, por mínimo que sea, puede suponer un elemento desadaptativo en las épocas de trabajo y especialmente en aquellos momentos en que se retoma el contacto con la cotidianeidad laboral y de la vida diaria.
Hasta aquí esta entrega en la que hemos introducido el término de estrés posvacacional y la satisfacción de necesidades de la teoría de Maslow, para terminar hablando del consumo de cannabis en esos momentos de transición de las vacaciones al hábito laboral. En el próximo número daremos algunas claves y métodos para volver a nuestros quehaceres habituales después de la etapa de vacaciones y no desmoronarse en el intento entre terribles cuadros depresivos y estreses de muy diversas índoles. Además, para los consumidores más habituados explicaremos sucintamente una sencilla técnica para mesurar el consumo durante estas épocas de cambio amén de para otras muchas. Un cordial saludo y mis deseos de bienestar para todos.
REFERENCIAS
Durán, D. (2009). Psicotrastornos laborales, un antes y un después. Centre Espirita Amalia Domingo Soler (CEADS). Barcelona.
Frankl, V. E. (1994). El hombre en busca de sentido. Editorial Herder. Barcelona.
Korstanje, M. E. (2015). Cuando viajar no es un placer: El divorcio en vacaciones. Revista de Antropología Experimental, (15).
Aldous, H. (2003). Un mundo feliz. Ed. De Bolsillo, Madrid.
Maslow, A. H. (1991). Motivación y personalidad. Ediciones Díaz de Santos S. A.
Maslow, A. H. (1994). La personalidad creadora. Editorial Kairós.
Piñuel, I. (2008). La dimisión interior: del síndrome posvacacional a los riesgos psicosociales en el trabajo. Ed. Pirámide.
[i] Para profundizar en la temática de “desarrollo” y cooperación internacional y ayuda al desarrollo ver: “Infancia adolescencia y juventud: Aportaciones en un marco conmemorativo”. Jiménez, A., Gutiérrez, J.D. y Diz, J. Coord. (2015) Capítulo 23. Editorial GEU.
[ii] Hoy día hay cada vez más personas que tienen medios de vida suficientes, pero para las que ésta carece de sentido”. El hombre en busca de sentido.
[iii] Para profundizar en el concepto: La dimisión interior: del síndrome posvacacional a los riesgos psicosociales en el trabajo. Además, M. Korstanje investiga sobre la relación existente entre las etapas posvacacionles y divorcios desde un punto de vista antropológico: “Cuando viajar no es un placer: El divorcio en vacaciones”.
[iv] Para profundizar en la teoría Maslowniana: “Motivación y personalidad” y “La personalidad creadora”.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.